El otro día me encontraba en una página diseñada para conocer gente, cuando vi un post en el muro de la página (un espacio en el que la gente propone planes y en el que el que quiera, le responde) que me llamó la atención. Era un chico argelino de 20 años que decía sentirse muy solo y que necesitaba hablar con gente. Escribía en un español correcto, lo cual dejaba entrever la idea de que quizá llevaba ya un tiempo en España. Hubo algo en ese texto que me hizo recordar mi situación de cuando llegué a Nueva York con 18 años de edad. Una época en la que, siendo muy joven, me encontraba en una ciudad a la que debía llamar mi nuevo hogar o, al menos, interiorizar un concepto de hogar que nunca llegué a sentir realmente como propio y que debía recuperar. Esta situación coincidió — o se vio exacerbada más bien — por la relación que mantuve con una mujer que casi me doblaba la edad. Esta situación me abocó a una situación de dependencia y vulnerabilidad mayor de lo que hubiera sido normal. Al ver a este chico pedir ayuda de esa forma a un microcosmo anónimo (no dirigiéndose a nadie en particular) no pude evitar sentirme identificado.

En aquella época recurrí a una orientadora académica, a un sacerdote y a una profesora para hablarles de cómo me sentía. En el primer año, la soledad me asolaba y necesitaba hablar con alguien. Tuve la sensación de que la orientadora se sintió un poco desbordada – no parecía haber tenido a muchas personas que hubiesen recurrido a ella por este motivo (a pesar de que, viviendo en Nueva York, una gran parte de la población estudiantil era de fuera). El sacerdote, como supongo que era de esperar, enfocó su apoyo desde una perspectiva clerical (centrándose, especialmente en lo inapropiado de mantener relaciones fuera del matrimonio). Esto no era reprochable, pero yo necesitaba un enfoque más terrenal. Con la profesora, al ser su alumno, tuve una relación más cercana. Era de origen escocés, y ella y su marido pertenecían a una asociación benéfica llamada St. George’s Society, de la que mi padre también era miembro y con el que ellos habían coincidido en varias ocasiones. Me invitó a cenar a su casa una vez y hablamos largo y tendido, dándome su perspectiva, escuchando muy atentamente a lo que tenía que decir sobre mi relación con mi padre, sobre la experiencia de vivir con él después de tantos años y el impacto de mi relación con aquella mujer en mi vida en ese momento.
El post del chico argelino de 20 años era vago en los motivos por los cuales él se sentía así, pero tenía un tono que se adivinaba triste y desamparado. Vi que estaba conectado, así que en vez de contestar / comentar su post, le mandé un mensaje por el chat de la página. Simplemente, le dije que sentía que se sintiese así, que me sentía identificado con sus palabras, ya que, aunque en los matices siempre está la diferencia, sí había sentido esa sensación de malestar que uno tiene cuando se siente solo, cuando está en un entorno que no le es familiar y necesita conocer gente para sobrevivir. Esa sensación de »tu cabeza es una celda» la conocía bien. Le dije que no estaba seguro de poder ayudarle, pero que sería un placer escucharle.
No me respondió. El motivo puede ser más de uno, pero eso ya pertenece a otro tema. Sin embargo, este pequeño incidente me dejó un pequeño poso y quise consultarlo con una especialista que tratase a pacientes de este tipo.
Silvia Echavarría Doussot es psicóloga cognitivo-conductual y psicóloga sanitaria y ha trabajado en una gran variedad de áreas: violencia de género, psicooncología (terapia para enfermos de cáncer); es especialista en psicología legal y forense, y se ha formado en diversas ramas dentro de la psicología, incluído el psicoanálisis. Sin embargo, actualmente se dedica especialmente a tratar a expatriados, tiene una consulta con un equipo en Madrid y es la directora de Psicólogos sin Fronteras en Málaga. »Siempre me ha llamado la atención el tema del bilingüismo, el cual, a nivel práctico, sólo se trabajaba desde la logopedia», dice. Desde Málaga atiende a muchos pacientes a través de videoconferencia, lo cual le permite tratar a pacientes españoles en el extranjero durante el proceso migratorio, pudiendo usar su propia lengua.
Silvia viene de un entorno cultural variado (de madre francesa y de abuela paterna checa) y siendo bilingüe en español y en francés, ha seguido viviendo en un ambiente internacional y multicultural, y eso le ha permitido comprender mejor a sus pacientes.
La globalización y el acceso a las nuevas tecnologías permite acceder a un tipo de paciente que antes simplemente no podían atender. Esto puede darse en el momento justo de integrarse en una nueva cultura, o también en el momento en el que están formando sus nuevas familias en el extranjero y pueden preguntarse cómo les afecta a ellos mismos, a sus parejas e hijos, el hecho de crecer entre dos culturas.»

Uno de los síndrome específicos encontrados por la psicología y sobre la cual los pocos profesionals formados pueden ahondar en la experiencia del individuo en el extranjero, es el síndrome de Ulises, que consiste en la idea de que cuando uno deja su país durante un tiempo y vuelve, tanto esa persona como la ciudad que dejó detrás no permanecen igual que cuando el individuo se fue. Nada ni nadie permanece igual. Los lugares experimentan cambios de carácter sociológico, cultural y político y el que cambia de país, experimenta cambios derivados del choque cultural que le produce la experiencia de vivir en una nueva ciudad. Para ayudar a sus pacientes, Silvia utiliza técnicas dirigidas a reducir los niveles de ansiedad, estrés o depresión. Se pueden usar técnicas específicas dependiendo del caso, como pueden ser normalización, psicoeducacion, técnicas de relajación, DS (desensibilización sistemática) en imaginación, técnicas cognitivas de entrenamiento en habilidades sociales, hábitos de vida saludables, técnicas de gestión del tiempo, etc. »Siempre depende de cada caso», explica Silvia.
No hay una especialidad — dentro de la psicología sanitaria — sobre inmigración (el término expatriado es un término moderno que, como su propio nombre indica, pone el énfasis en el hecho de que la persona abandona (exilia) su patria y no tanto que »entra» en otro país. Esta diferenciación se ha hecho para evitar el uso del término »inmigrante» por la connotación a veces negativa que tiene (así, es más común que una persona se refiera a sí misma como un expatriado y no como un inmigrante; aparte que también se obvia (deliberadamente) la situación legal del individuo). Debido a esa carencia formativa formal, Silvia estudió psicología social, se hizo experta en inmigración y complementó su formación con un máster en negociación internacional, en donde se ponía un acento especial en el trato con personas de otras culturas. Existen técnicas de la psicología sanitaria y social, dice, que tratan esta realidad objetiva y diferenciada de la población migrante.

Por encima de las etiquetas y de cómo la sociedad nos califique, al final, la parte fundamental también es cómo nos sentimos nosotros mismos con nuestro entorno (lo cual va irremediablemente unida una cosa con la otra). Esa sensación de desamparo social y cultural del que es objeto el expatriado encuentra su expresión más clara cuando recurre a un especialista.
Según Silvia, los trastornos adaptativos — el encontrarse en una nueva cultura y en un nuevo trabajo — pueden ser muy difíciles para el individuo y requieren de un esfuerzo y de una capacidad de adaptación importantes (especialmente durante el primer año), en donde se disparan la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Ella recibe principalmente a españoles residentes en el extranjero gracias a la tecnología online y éstos son los problemas que más presentan sus pacientes.
La nueva cultura comporta una serie de pecualiaridades que requieren diferentes códigos y criterios sociales, y ello hace imprescindible un proceso de adaptación eficaz.»
Hablamos de personas muy preparadas que tienen que ir a trabajar a Europa, Asia o a Estados Unidos y que, sin embargo, viven un profundo malestar derivado de la sensación de soledad. La base de estos trastornos adaptativos es la sensación de alienación cultural de la que es objeto cuando decide irse a vivir a otro país. Según lo que acertadamente comentó un usuario en una red social hace poco: »Un inglés en España es un expatriado, pero un español en el Reino Unido es un inmigrante». Por consiguiente, la situación económica del país de procedencia es clave. El lenguaje es importante no sólo para distinguir conceptos, sino también para construir e ir definiendo realidades – realidades que van irremediablemente calando en el propio individuo y que afectan a su propia percepción de sí mismo.
Las cosas han cambiado mucho desde aquellos días en que, recién llegado a una ciudad extranjera, sólo bastaba escuchar una palabra en el idioma materno de la persona, para dirigir irresistiblemente la atención hacia esa persona con la que, de inmediato, sabes que no sólo compartes una lengua sino una cultura e — indudablemente — unos valores y una experiencia. Ahora hay foros en internet en donde diferentes comunidades (como Italianos en España o Españoles en Nueva York) tienen su razón de ser en esa complicidad, esa natural e instantánea asociación de un tiempo y lugar pasados que se forma cuando conoces al alguien de tu nacionalidad en un momento en que te sientes especialmente predispuesto a formar ese tipo de relación. A pesar de la gran proliferación de páginas que ponen en contacto expatriados con otros expatriados de otros países, es conocida la inclinación que sienten los españoles, por ejemplo, por juntarse con otros españoles o por los estadounidenses por confraternizar con otros estadounidenses . Tanto España como Estados Unidos (y los países de cultura anglosajona, en general) comparten, curiosamente, (y en mayor o menor medida) una dificultad notoria para aprender nuevos idiomas. Esto quizá tenga sus raíces en el lugar que ha ocupado cada uno de estos países en el mundo a lo largo de la historia.

Una máxima que conviene recordar en un mundo cada vez más globalizado es que »el idioma influye en el pensamiento». Cuando un español viaja al extranjero o alguien del extranjero viene a vivir a España, tiene que lidiar con la disyuntiva de tener que incorporar una nueva versión de sí mismo a través de otro idioma. Como nos dice Silvia, »No poder comunicarse con fluidez produce frustración, tristeza, soledad … uno se siente vulnerable. Esto es porque cuesta encontrar en el nuevo idioma un reflejo de cómo eres».
»La limitación por defecto que tiene un expatriado en cuanto al conocimiento del nuevo idioma hace que mermen sus posibilidades para expresarse con total libertad, y esto afecta gravemente a su autoestima»
Silvia echavarría doussot
Sin embargo, nos dice que cuando aprendemos ese idioma, ese idioma nos enseña su cultura y sus peculiaridades a la hora de comprender el mundo. Nos recuerda que el hecho de que exista una palabra para definir algo le da »un valor» y lo convierte en algo que puede ser operatibizable a nivel de pensamiento. »Y eso es muy enriquecedor,» concluye.
En efecto, es lo que ocurre, por ejemplo, con la palabra »morbo», nos dice, cuya traducción literal no existe en inglés. Un angloparlante puede tener el sentimiento que encierra esa palabra a pesar de no contar con una palabra específica en su idioma que la defina de manera acertada. Si el nuevo idioma cuenta con esa palabra, le damos un nombre (aparte de un nuevo valor) a ese sentimiento. El idioma nos permite, literalmente, comprender mejor el mundo que nos rodea.
En esa línea, concluye Silvia, la esencia de la psicología es »comprender para poder prevenir». El poder articular verbalmente nuestros sentimientos nos permite desenredar algo que en la esfera mental de cada uno es difícil solucionarlo solo. La psicoterapia – y más cuando uno viene de fuera y está expuesto a un cambio que sacude de alguna manera cómo ha vivido su vida hasta ese momento – »es un espacio en el que llegas con tu verdad y tu dolor.(…) Vivimos con espejos sociales y cuando esos espejos sociales se quiebran o no están, hay que poner soluciones cuanto antes». Cuando cambiamos de país, recordamos lo sensibles que podemos llegar a ser al ver nuestras vidas alteradas y de la necesidad que tenemos de sentirnos integrados en esa nueva comunidad que nos ha acogido. También es una fase en la que, por salir de nuestra área de confort, nos retamos más a nosotros mismos. Por eso, hablar, escuchar, no encerrarse en uno mismo y poner medidas para normalizar estos cambios, es esencial para una experiencia vital plena.
Me interesaría escuchar vuestra opinión al respecto. ¿Habéis vivido alguna vez en el extranjero durante un periodo considerable de tiempo? ¿Habéis tenido la necesidad de ver a un especialista para procesar los cambios que estábais experimentando o por la dificultad que estábais teniendo para adaptaros a la nueva cultura? ¿De qué forma os ayudó?
‘

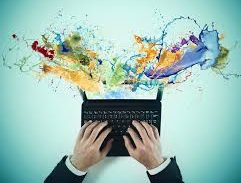

Muy profundo.
Me gustaLe gusta a 1 persona
he hecho sucesivos viajes cortos al extranjero, ha sido en el regreso en el que he sentido dificultad para integrar lo vivido, lo aprendido al tener que cuidar de mí misma, lo lejos que estaban esas experiencias de los llamados viajes convencionales, he tenido un choque tremendo al regresar a mi cultura, en todas las ocasiones
Me gustaMe gusta